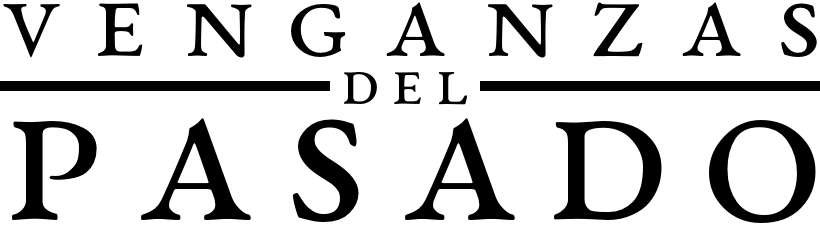Dolina Bar
En Barrio General Paz hay un bar que se llama Dolina y su dueño y fundador fue Stekenberg, un rusito que admiraba a Dolina y que tenía una barra de amigos que creían que Alejandro Dolina así como tenía un programa de radio de conversaciones pasajeras, y libros del ángel gris, era también un filósofo nacional. Las temáticas de Dolina se trataban con la máxima pasión y la mayor profundidad que aquella variopinta comunidad de personajes podían dotar al flujo discursivo, Dolina pedía que las conversaciones sean como ríos y de cada persona un afluente.
Stekenberg creía en Dolina al punto que sus amigos siquiera eran llamados amigos, había oído que cambiaría el total de sus amistades por media novia, y entonces desacralizaba las reuniones de café, y a la vez las adoraba y esperaba, era el momento del filosofar. Se reía del énfasis dolineano por la distinción entre causalidad y correlación, Stekenberg había estudiado física, pero admitía que los ejemplos aplicados a los relatos de fútbol eran comprendidos por el público, penetraban en su alma cognoscitiva, y que aspiraban a la crítica cultural mucho más allá de lo que se suponía. Para Gallo, Dolina era el Popper de Caseros, un falsacionista criado en la pampa húmeda, ajeno a toda competitividad y más cercano a la acumulación de beneficios burgueses que a la formalización matemática del lenguaje. Gallo sostenía que en Dolina se transparentaba el carácter supersticioso y anticientífico de la oligarquía nacional, cristalizada en su pueblo con el Gauchito Gil, San Expedito y todas las formas de la alquimia contemporánea.
Dolina renegaba de la sistematicidad como Heidegger, creía en su arte como en la ópera, y en su programa como espectáculo. Para Stekenberg ir al auditorio a presenciar el programa era un absurdo, Dolina era radio y la visualización de su puesta al aire tan solo avalaba la intención sin conciencia de que Dolina organizaba su levante de minas.
Barrio General Paz había crecido gris y río, casona y rejas, y ahora estaba creciendo a lo alto, Dolina Bar fue a parar a una esquina y los amigos sin decirlo se tenían como los siete locos de Roberto Arlt. Había funcionarios que pasaban por la esquina, a casa de gobierno, pero allí no entraban. Había más posibilidades que entren los ambulantes del neuropsiqiuiátrico que veían la puerta azul y las paredes en blanco y se sentían respetados y bien atendidos. Stekenberg les cobraba y no les cobraba, se extraviaba con los antiguos archivos de la Venganza y se dejaba los pocos pesos que valía el cortado doble.
A Gallo le agradaba la visión universitaria de Dolina, se quedaba con el divulgador científico. Su pasaje por la Facultad de Derecho, su recorrido elemental por la epistemología de Viena, su admiración cada vez más rayana en el final de las más especulativas consecuencias cuánticas. Lo que divertía a Gallo era la crítica al psicoanálisis, fundida con el afecto por Rolón, que una noche se fue para seguir su vida de cuentista, cantautor y contador de versos. Para Gallo, Dolina estuvo dolido algunos años, y la racionalidad esnobista de Barton apenas le había mitigado la ausencia de aquella voz que ahora fustigaba por dulzona y afectada.
Pasados los años, decía Gallo, a Dolina se le perdió el encanto por el psicoanálisis, esa fascinación por los sueños como objetos fantásticos que producían el milagro de otra vida para las más mediocres de las vidas. Se esfumó el encanto con la oxidación de las esperanzas y con la convicción cada vez más oscura de que la transformación subjetiva era menos que un entusiasmo. Los conceptos de Rolón pasaron a cuenta de chiste por el dispositivo mismo del diván y los silencios, y Gallo, el comerciante de juguetería, aplaudía sonriente los castigos a la secta de Pancho Sierra. Stekenberg era más proclive al estatismo de Dolina y le seguía en su pasión política y peronista. Cerraban las puertas, buscaban algún programa que por ahí en alguna parte habían olvidado, y lo dejaban sonar como a un estudio de Chopin. El estatismo de Dolina era el fundamento más claro de que no le debía nada a este gobierno, decía Stekenberg, que también cuestionaba la supuesta coherencia de archivo que se estaba imponiendo en la televisión registrada.
Mazzuchelli era un estudiante crónico, había pasado por todas las carreras con equivalente irregularidad, y estaba concentrado en la doctrina del amor. Entre los tres, trabajaban a Dolina y le daban un aire de ciencia jovial que representaba la pasión de los discípulos por el maestro. Mazzuchelli se hacía repetir una y otra vez la propuesta dolineana del servicio amatorio obligatorio, de la compensación estatal para los feos y la lógica de las puntuaciones en el mercado de valores de la atracción. Se emocionaba ante la idea de que el número ochenta y nueve del ranking salía con la ciento catorce pero el amor, que obraba con el mismo milagro químico que había denunciado Freud, le hacía pensar que tenía entre sus brazos a la número uno. De lo contrario, vociferaba Mazzuchelli haciéndose eco, la especie se extinguiría, la especie se extinguiría.
Dolina Bar cerraba a veces a la medianoche, a veces permanecía abierto toda la noche y otras siquiera abría. Los veranos cálidos y húmedos de barrio General Paz los encontraba con los ventiladores a máxima velocidad, escuchando las intervenciones de Cosimo, el silencioso y analítico programador que aquejado por una melancolía rufián, resignificaba su dolor con las atenciones que Dolina le prestaba a la dignidad amorosa. Que el rechazado se aleje, y que busque en otra mujer aquella misma que lo ha dejado. Que ante la menor manifestación de rechazo había que alejarse y que la norma más clara para interpretar la comunicación no verbal entre géneros era partir de que las posibilidades eran nulas. Cosimo se excedía con los vinos buenos, que Stekenberg raramente traía, y le hacía pasar Michel Torinos por Catenas Zapata. Cosimo esperaba con ansiedad la parte donde Dolina recordaba a los oyentes que cualquier señal indirecta no era señal, y asentía confirmando que una verdad se imponía pasajera sobre su verdadero dolor. ¿Cómo había llegado a semejante humillación? Cosimo tenía una ferretería y Dolina hacía referencia a la constante del ferretero de cambiar la probidad de la búsqueda del cliente por un número más o menos, de bombita de luz, de tamaño de llave, de tipo de destornillador. Cosimo se había creado un apronte angustiado a partir de dos noches de amor con la mujer de sus sueños que perversa o ebria le había dicho su amor para después rechazarlo una y mil veces. Las charlas de Dolina solo demoraban sus mensajes, sus mails que ya de seguro estaban destinados a una dirección que había perecido.
Laura Bastianini acudía a debatir el supuesto feminismo de Dolina, que restringía a su misándrica repulsión por la competencia en la conquista. Insistía que Dolina era machista y que su supuesta defensa a la mujer era el reflejo de la tortura que le despertaban los recuerdos de las viejas competencias con caballeros en las fiestas donde sin fama ni actitud, se retiraba solo. Laura adoraba a Alejandro, y a Stekenberg, con quien mantenía una relación de noviazgo sano, que significaba que eran amigos y que ya cada vez más nunca, se acariciaban los cabellos con ternura existencial.
Pedro Guerrero era paciente del psiquiátrico y conocido en todo General Paz porque estaba dispuesto para cualquier recado. Cobraba sus changas a voluntad y a veces se detenía en los semáforos y siquiera pedía algo, deambulaba por entre los coches y atemorizaba porque observaba lo que había adentro, estaba interesado en quienes conducían y su pregunta era porqué una persona venía de algún lugar e iba a otro.
Stekenberg le dejaba el café con leche, las medialunas, y Pedro se enfrascaba en el segmento conceptual, calculaba las épocas, los reyes, las amantes, infería condiciones de vida y decía que Dolina era un nostálgico que sobrevaloraba el presente y el futuro para evitar una estrepitosa caída wertheriana.
El Bar Dolina un día de noviembre cerró. Los funcionarios del gobierno siquiera se percataron, la barra lo aceptó como una novia que sin dejar una carta se marchó y fieles al maestro buscaron en otro barrio y en otro Stekenberg uno que se le pareciese, a tal punto que lo atendía el mismo Stekenberg, que por fin había encontrado por medio mes un amor que le hacía olvidar la muerte de Laura.