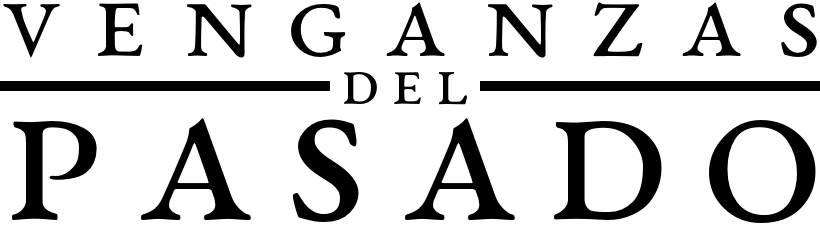La Argentina debe superar la cultura de la personalización del poder y sustituir la adhesión al caudillo por el apego a la ley
Al mismo tiempo que la política argentina fue perdiendo institucionalidad y pasó a depender cada vez más de decisiones y arrebatos personales, la vida cívica se fue contaminando con un vicio deplorable: la obsecuencia.
El examen racional de los problemas, la argumentación y el debate son prácticas en retroceso, que dejan lugar a decisiones impuestas por líderes que deliberan sólo con ellos mismos. La obediencia ha tomado el lugar del análisis crítico.
Se extiende el fenómeno a la mayoría de las agrupaciones que intervienen en el juego del poder. Sin embargo, aparece de manera más visible y exagerada en el Poder Ejecutivo Nacional. La obsecuencia no se cansa de enviar señales. Ningún dirigente oficialista parece tener derecho a expresarse si no reitera elogios a la Presidenta y a su esposo. Basta observar las declaraciones radiales, los blogs o los mensajes de Twitter de algunos ministros, para advertir la energía y el tiempo que dedican a congraciarse con un solo receptor: la pareja gobernante.
Alguno de esos funcionarios se abnegó todavía más sustituyendo su concepción de la política, la economía o las relaciones internacionales por otra más aceptable para sus jefes. Para ese cambio no medió autocrítica alguna. Sólo intervinieron el miedo, las ganas de agradar y de ser tenidos en cuenta cuando se reparte el poder.
Hay casos más extremos de anonadamiento. Por ejemplo, el de aquellos que, en obsequio al matrimonio presidencial, se dispusieron a repudiar su propio pasado, descalificando de manera impiadosa a administraciones o grupos de los que habían formado parte hasta no hace mucho tiempo. Es larga la nómina de talibanes del kirchnerismo que esconden en su interior a un viejo menemista, a un cavallista avergonzado, a un duhaldista reconvertido o a un militante de la Alianza.
Estas desviaciones no podrían ser más nocivas para el ejercicio del poder y, en general, para la vida pública. La obsecuencia se convierte en una estrategia de ascenso que sustituye al mérito, la idoneidad, la aplicación a los problemas que esperan solución. El único control de calidad es el beneplácito del jefe.
La contracara de esta desviación es el personalismo. Gabriel García Márquez sostuvo cierta vez, en referencia a Fidel Castro, que él había conocido muchos líderes con características similares. Todos eran desconfiados, calculadores, astutos. Salvo en un momento en el cual adquirían el candor de un niño de cinco años: cuando les hablaban bien de ellos. La cultura política argentina, a semejanza de la de casi toda América latina, acredita una larga tradición de obsecuencia. Hipólito Yrigoyen consumía un diario redactado a la medida de sus gustos y fantasías; Juan Domingo Perón se cansó de escuchar cómo sus seguidores le decían a coro: "Perón, Perón, ¡qué grande sos!". En casi todos los países de América latina se le atribuye a algún dictador la anécdota apócrifa de haber preguntado a su ayudante: "¿Qué hora es?"; y haber recibido como respuesta: "La que usted quiera, mi general".
Los Kirchner reproducen muchos de estos patéticos antecedentes. Basta observar la red de medios de comunicación que han montado para repetir las consignas del Gobierno. En apariencia se trata de una maquinaria de propaganda cuyo objetivo sería modificar el juicio adverso que se ha formado la ciudadanía sobre su administración. Pero es muy probable que el sentido oculto de ese aparato de difusión sea más modesto: satisfacer al caudillo, complacerlo, haciéndole escuchar, aquí y allá, su propia voz. La historia está plagada de figuras que hicieron un gran negocio prestando esos servicios al que manda.
Tal vez no haya una conducta más eficaz que la obsecuencia para corroer desde adentro a una administración. Se trata de una variante extrema de autocensura, por la cual quienes forman parte de un equipo se prohíben formular la más mínima crítica por temor a desagradar a quien los mantiene en el cargo. En sus Memorias, Henry Kissinger observó que "cada asistente presidencial se siente tentado a conseguir mayor influencia complaciendo al presidente". Pero él sostiene que "un buen consejero es el que actúa como un permanente abogado del diablo, formulando preguntas". Kissinger hablaba de la burocracia de los Estados Unidos.
En las sociedades en las que la consistencia institucional es más débil, estas propensiones se vuelven más marcadas y peligrosas. Los colaboradores establecen con quien los convocó un vínculo personal fraudulento, dominado por la mentira, que impide jerarquizar los problemas, analizarlos con objetividad, formular diagnósticos certeros.
Una visión superficial supondría que el jefe disfruta de esa relación en la que todo parece halago. Nada más lejano. La obsecuencia es un narcótico que vuelve a los superiores esclavos de sus subordinados. Los obsecuentes encierran a su líder detrás de un cerco de espejos que impide tomar contacto con la realidad de manera objetiva.
La adulación y el sometimiento se agudizan en los regímenes caudillescos. El filósofo español Julián Marías lo formuló con estas palabras: "El grado de autoritarismo de un gobierno está en relación directa con el monto de obsecuencia que demanda". En tal caso, la pretensión de subordinación y halago se extiende a los empresarios, los sindicalistas, los intelectuales, los líderes religiosos y, sobre todo, al periodismo. No hay un actor más incómodo para este tipo de cultura que la prensa independiente.
La compulsión por escuchar elogios y encontrar docilidad en el entorno se vuelve más aguda cuando los regímenes declinan. Ante un ambiente hostil, los gobernantes se tientan con oír sólo su propio eco. La obsecuencia se convierte entonces en un refugio. La selección de personal empeora muchísimo en esas circunstancias. En principio, porque los aduladores suelen ser gente de muy baja calidad. Hay un síndrome bastante recurrente del caudillo que cayó en desgracia. Suele ser un gobernante aislado, al que terminan rodeando pícaros y manipuladores que conocen la lisonja clave para ingresar en su círculo y conseguir favores.
La política argentina está contaminada por esta patología, que debilita además a buena parte del arco opositor, también organizado como un elenco de pequeños reyezuelos. Este tipo de atavismo revela la urgencia que presenta entre nosotros una gran reconstrucción de las instituciones. Es decir, la emergencia de dirigentes que comprendan que esa institucionalización, el debate, el espíritu crítico y la racionalidad en la toma de decisiones no desmerecen ni degradan su liderazgo, sino que, al contrario, lo potencian.
La Argentina está hace ya demasiado tiempo demorada en superar dificultades primitivas. La personalización del poder es una de ellas. Hace falta abandonar esa cultura e iniciar la transición hacia otra, en la que el sentimiento de adhesión y sometimiento, que suscitan los caudillos, lo inspiren las leyes.