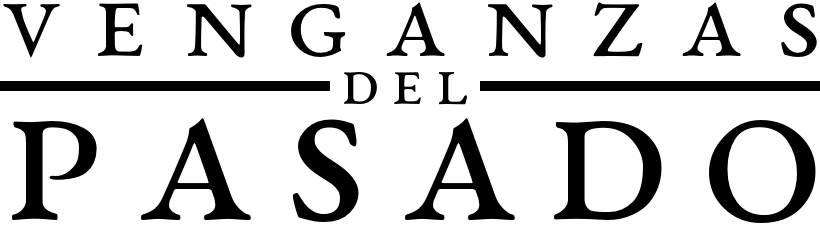Las opiniones contrarias a las nuestras nos molestan. Nos hieren el orgullo, y solemos contrarrestarlas con objeciones éticas. Podríamos razonar, argumentar, ir al grano. Pero es más simple y efectiva la descalificación llana, sin más. Lo hacemos casi todo el tiempo. (A este le pagan, el otro es un idiota, aquel es neoliberal, qué querés con ese trosko.) Es un recurso que da por terminada la discusión y resguarda nuestra comodidad y nuestra soberbia.
Admito que es muy enojoso tener que andar todo el tiempo poniendo en duda nuestras verdades, ejercer la tolerancia, entender cómo piensa el otro… Y todo esto sin esperar que el otro haga el mismo ejercicio…
Pero parece que si se trata de política, religión, fútbol, (esos temas de los que “no se debe hablar en las comidas”…), por más honestidad intelectual que tengamos -o finjamos-, hay una simpatía previa, marcada a fuego, que no permite que nos pongamos de acuerdo, ni siquiera que nos respetemos. Si partimos de hipótesis contrarias, la conclusión del teorema también lo será.
Pero eso no importa. El asunto es comprender que a veces es imposible adoptar las mismas hipótesis (ver desde el mismo lugar) porque el mundo es complejo. Y que está bueno jugar a pensar, aunque lleguemos a otro puerto. Diría Dolina, “no quiero ganar, quiero jugar”.