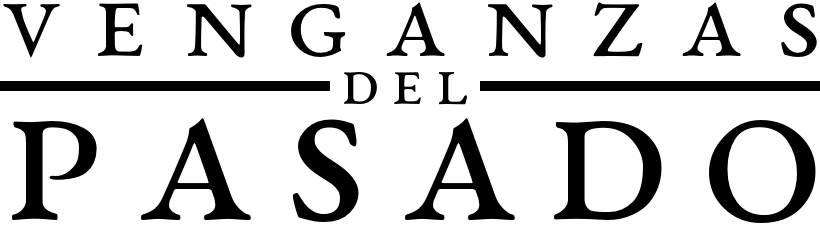(Trasládese el siguiente comentario para cuando pasen el programa de ayer en el Auditorio del Sodre):
Noche cargada de intensas emociones. No sé si fue de los mejores programas, pero no importaba. El programa fue una excusa, una anécdota: los automatismos, las distintas versiones de la historia de Caín y Abel, los seudónimos artísticos, el segmento musical (Every Breath you Take, el Indio Solari, Also Sprach Turuhlecka, etc).
Todo bien, pero aunque hubieron momentos muy altos, sentí que nada de eso importaba demasiado. Todo fue una excusa para homenajear a Dolina por todo lo que nos ha dado en buen humor y reflexión en todos estos años.
Los aplausos conmovían. Había gente con los ojos empañados (no los vi muy bien en realidad, quizás los míos también lo estaban).
Luego del programa, estuve un rato observando a Dolina y a Barton en el gran hall del Auditorio, rodeados de muchísimas personas de toda edad, saludando, sacándose fotos, firmando autógrafos, etc.
Saludé brevemente a Barton, pero desistí de saludar a Dolina, rodeado como estaba de un enjambre tan denso de hombres, mujeres y niños que no parecía que fuera a dispersarse nunca.
Barton es el típico porteño (dicho esto con todo cariño): extrovertido, energético, luminoso, pródigo en gestualidad y palabras.
Dolina en cambio tiene esa cosa como más uruguaya, que tal vez es uno de los secretos del inmenso cariño que le tenemos en esta margen del río: más contenido, más austero, más formal, más introspectivo, más sombrío, más melancólico. Entrecerrando los ojos y haciendo volar la imaginación podría decirse que tiene un cierto porte y aire que recuerda a don Alfredo Zitarrosa.
Otra noche mágica. Otra oportunidad para decirle una vez más: “gracias, Maestro”.