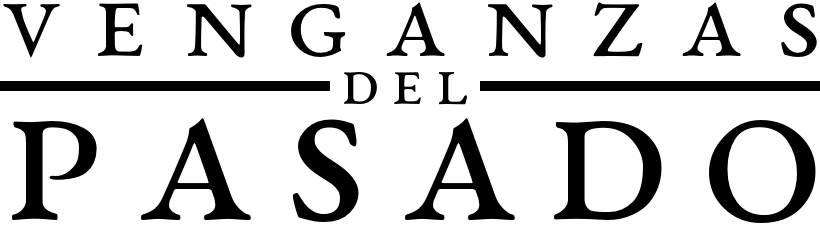En medio de todo el ruido y la agitación de estas fechas, del consumismo frenético y compulsivo (esté o no dentro de las posibilidades económicas de cada uno, que para eso se inventaron las cuotas, las tarjetas de crédito y los prestamistas).
En medio de tanta vanidad y banalidad que degradan vergonzosamente el carácter sagrado de la celebración original, no está de más (en realidad, sería imprescindible) tratar de encontrar algún alimento verdadero para el hambre de profundidad que anida en el fondo del alma humana. Hambre que la sociedad que hemos construido trata de aplacar con las cáscaras vacías del consumo y la sensualidad, sólo para comprobar finalmente que el hambre es aun mayor que antes.
Un bocado de ese alimento verdadero podrían ser por ejemplo las palabras que uno de los más grandes místicos cristianos pronunció en un día de Navidad:
“Celebramos hoy el nacimiento eterno que Dios ha realizado y realiza sin cesar en la naturaleza humana. Pero si ese nacimiento no se produce en mí, ¿de qué me aprovecha? Eso es lo que verdaderamente importa: que el nacimiento ocurra en mí” (Meister Eckhart – Tratados y Sermones).
La alegoría del nacimiento de Jesús es perfecta, sublime. El niño del amor sólo puede nacer de un corazón puro y virgen, y sólo en un ámbito de extrema sencillez, humildad y pobreza de espíritu.
No voy a decir que "si todas las personas del mundo nos diéramos la mano..." etc. Basta con que hagamos nacer el amor en nuestros corazones, o lo que es lo mismo decir: que hagamos aflorar nuestra naturaleza original, antes de que fuera (en apariencia) deformada por la ilusión de la separación. Todos los problemas y angustias del ser humano encuentran su origen allí, en la nostalgia de nuestro verdadero hogar. En la “nostalgia del infinito”, como diría De Chirico.