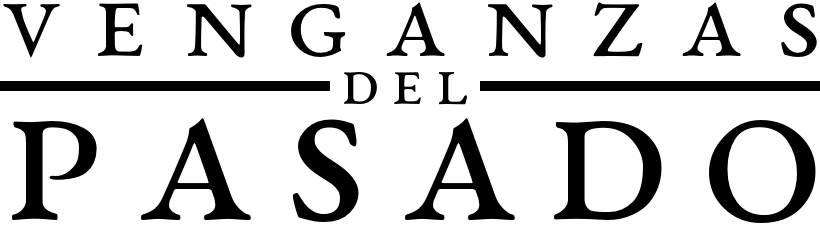“...y para eso está la piedad, y la compasión, y el amor, y la caridad”.
Son bellas palabras, pero: ¿qué le hace pensar a Dolina que los estados nacionales deben manifestar esos atributos, si los individuos que los componen (no sólo los gobernantes de turno) no los poseen? El amor, la compasión y la caridad no caen como maná del cielo. Son el resultado del crecimiento y la maduración espiritual del ser humano, que luego de mucho esfuerzo logra salir del oscurantismo del ego, de buscar “lo suyo”, “su” prestigio, “su” poder, “su” riqueza, y realiza en su corazón (no sólo en su intelecto) la verdad de que, en realidad, todos somos hermanos.
Los más grandes revolucionarios de la historia (me estoy refiriendo a Jesús, a Buda, a Ramakrishna) no perdieron un minuto proponiendo cambios en los sistemas políticos, económicos o sociales, aun cuando de daban cuenta de que eran sumamente injustos, seguramente mucho más injustos en las épocas en que ellos vivieron que en la actualidad. No era (¡por cierto!) indiferencia al sufrimiento de otras personas, sino que veían con claridad absoluta que el único cambio de verdad, el único que realmente importa, el único causal, es el cambio interior: la superación del egoísmo, del odio y del rencor en el corazón de cada uno de nosotros, y que todos los demás cambios “exteriores” vienen por añadidura.
Un estado nacional representa el “estado del alma” de una nación o conjunto de individuos. Es posible (e imprescindible) elevar ese estado del alma, pero eso nunca se logrará mediante un cambio de estructuras exteriores, sino por el cambio interior de cada uno de los individuos, el cual debería comenzar, no con un señalamiento de los defectos, egoísmos y mezquindades de los otros, sino, como no puede ser de otra manera, por una severa e implacable autocrítica. “Saca primero la viga de tu ojo, y así podrás ver bien para poder ayudar a tu hermano a sacar la paja en el suyo”.
“Dicen que el amor es ciego, pero en realidad, no hay nada que vea tan claro como el amor”.